Halloween con bata
Hola, amigos del microscópio
Hoy nos ponemos la bata para mirar "Halloween" de cerca, como si fuera una muestra en un portaobjetos. Más allá de disfraces y calabazas, esta fecha es una mezcla fascinante de historia, rituales, neurociencia, química de alimentos y tradiciones que cruzan océanos. Y es que comienzan mis meses favoritos... vamos a entender un poco sobre esta festividad.
➤ Orígenes
Samhain (31 de octubre–1 de noviembre) era el fin de la cosecha y el “año nuevo” celta. Se creía que, en esa noche, el velo entre el mundo de los vivos y el de los espíritus se hacía más fino; por eso se encendían hogueras para proteger a la comunidad y se llevaban máscaras y disfraces para despistar a las almas errantes.
Con la cristianización, la Iglesia fijó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos y el 2 como el de los Fieles Difuntos. La víspera pasó a llamarse “All Hallows’ Eve”, que acabó derivando en “Halloween”. En el siglo XIX, la migración irlandesa y escocesa llevó a Norteamérica costumbres como el guising (niños disfrazados pidiendo comida o dulces) y los faroles tallados en nabos. Allí, el nabo cedió el protagonismo a la calabaza: era más grande, abundante y fácil de vaciar, así que se convirtió en el icono naranja que hoy asociamos a la fiesta.
✘ ¿Y que me cuentas de Jack-o’-lantern?: la leyenda detrás del farol
La historia más popular habla de Jack el Tacaño (Stingy Jack), un pícaro que engañó varias veces al diablo. Cuando Jack murió, no pudo entrar en el cielo (por su mala vida) ni en el infierno (porque el diablo, resentido, se negó). Como única “ayuda”, el diablo le dio una brasa eterna del inframundo. Jack la metió en un nabo hueco para alumbrarse y desde entonces vaga por la tierra como Jack of the Lantern. Para ahuyentar a almas como la suya, la gente empezó a colocar farolillos con caras en puertas y ventanas. En América, ese nabo se transformó casi de inmediato en calabaza… y nació la jack-o’-lantern moderna.
✘ ¿y por qué se usa la calabaza?
Es grande, barata, de pared relativamente uniforme y con cavidad amplia: se vacía rápido, deja pasar bien la luz y aguanta unos días sin colapsar. Frente al nabo o la remolacha, la calabaza es un sueño para talladores. Por otro lado, las calabazas pertenecen al género Cucurbita (sobre todo C. pepo para las de Halloween, aunque también C. maxima y C. moschata). Se domesticaron en las Américas hace milenios y se expandieron con facilidad por su rusticidad y productividad.
El naranja se debe a carotenoides (principalmente β-caroteno, también α-caroteno y luteína). El β-caroteno es provitamina A: nuestro cuerpo puede convertirlo en retinol. Truco nutricional: la absorción mejora si lo tomas con un poco de grasa (aceite de oliva, lácteos, etc.).
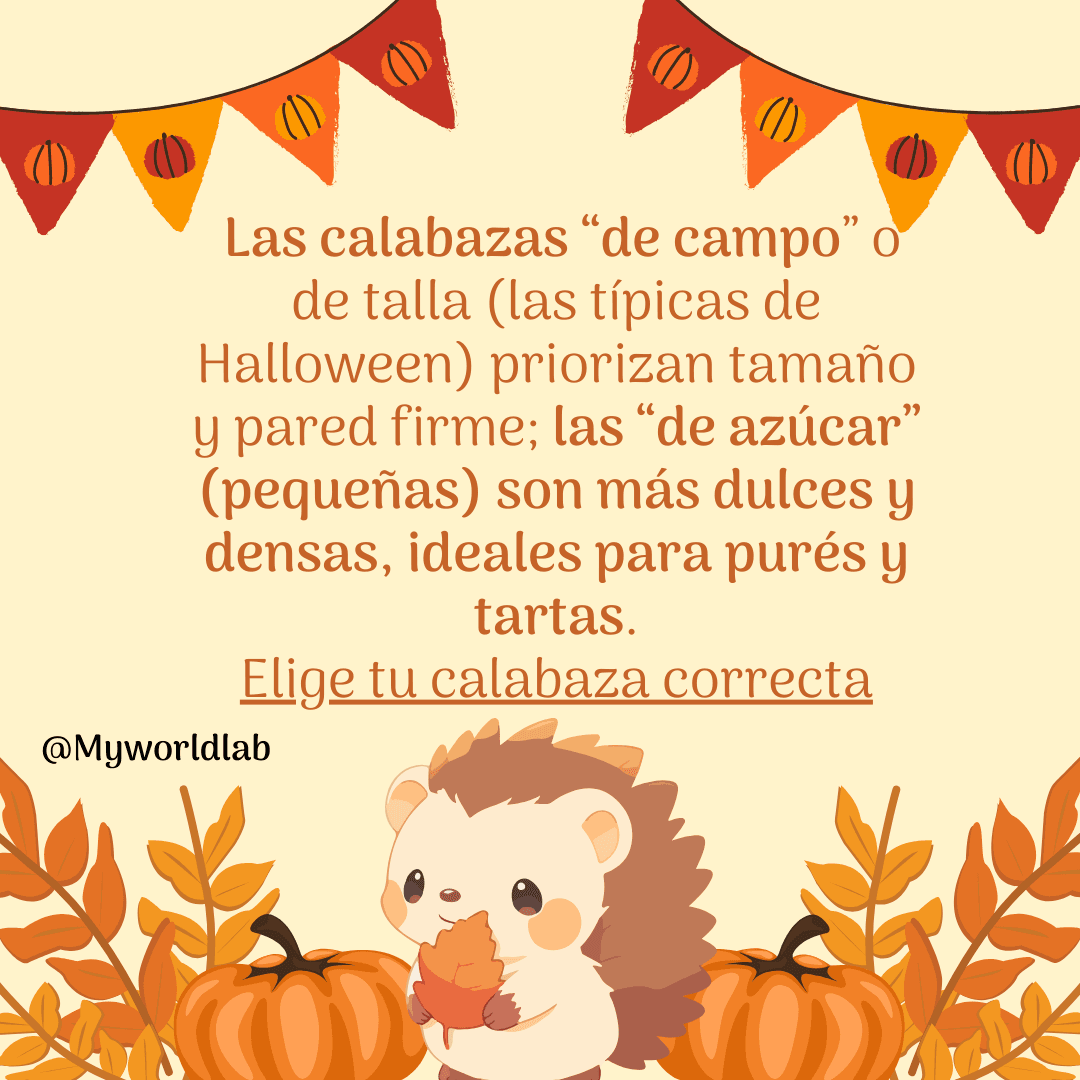
➤ La ciencia del miedo: por qué nos atrae el susto (cuando es seguro)
Cuando nos asustamos en un entorno seguro (cine, casas del terror o noche con amigos), el cerebro activa circuitos reales de amenaza… pero con una red de seguridad cognitiva que recuerda: “no hay peligro de verdad”. Ese equilibrio entre alarma y control explica gran parte del disfrute.
✘ Qué ocurre en tu cerebro y tu cuerpo
• Amígdala: actúa como una auténtica alarma biológica. Es una pequeña estructura con forma de almendra situada en lo profundo del cerebro, encargada de detectar cualquier posible amenaza incluso antes de que seas plenamente consciente de ella. En milisegundos, evalúa sonidos, imágenes o movimientos sospechosos y envía una señal de alerta. Esta rapidez fue clave para la supervivencia de nuestros antepasados: mejor reaccionar ante una sombra que podría ser un depredador que quedarse quieto a comprobarlo.
• Sistema simpático + eje HPA: una vez que la amígdala da la señal, el cuerpo se prepara para la acción. El sistema nervioso simpático libera adrenalina y noradrenalina, acelerando el corazón, dilatando las pupilas y aumentando la tensión muscular: es la clásica respuesta de “lucha o huida”. Paralelamente, el eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA) entra en juego liberando cortisol, la hormona del estrés, que ayuda a mantener esa alerta durante más tiempo. Todo este cóctel químico nos pone en modo supervivencia, listos para correr o defendernos.
• Corteza prefrontal (PFC): mientras tanto, la corteza prefrontal —la parte más racional del cerebro— analiza lo que está ocurriendo. Evalúa si la amenaza es real o no, y puede enviar una señal a la amígdala para calmar la respuesta emocional. Es gracias a esta zona que puedes disfrutar de una película de terror sabiendo que no corres peligro, aunque tu corazón se dispare. Cuando la PFC falla o se desconecta por completo (como en una fobia o un ataque de pánico), el miedo se siente tan real que resulta imposible frenarlo con la razón.
• Hipocampo: el hipocampo trabaja junto a la amígdala para situar el miedo en contexto. Esta estructura se encarga de la memoria y del reconocimiento de entornos, ayudándote a distinguir entre un peligro real y una situación segura. Por eso puedes sobresaltarte con un susto en una casa encantada, pero enseguida recordar que estás en un parque de atracciones. Si el hipocampo no realiza bien su función (por estrés crónico o trauma), el cerebro puede seguir interpretando estímulos inofensivos como peligrosos, manteniendo una sensación de miedo constante.
• Ínsula y el cíngulo anterior: son regiones clave para que tomemos conciencia de lo que sentimos cuando tenemos miedo. La ínsula actúa como un traductor del cuerpo: interpreta las señales internas (palpitaciones, sudor, respiración acelerada) y las convierte en emociones conscientes, de ahí que sientas las famosas “mariposas en el estómago” o ese “nudo” cuando algo te asusta. El cíngulo anterior, por su parte, se encarga de gestionar el conflicto entre lo emocional y lo racional —entre “me quiero ir corriendo” y “sé que no pasa nada”—. Juntas, ambas áreas permiten que experimentes el miedo no solo como una reacción física, sino también como una vivencia subjetiva que te conecta con lo que ocurre dentro de ti.
✘ ¿Por qué puede resultar placentero?
• Alivio recompensado. Tras el pico de miedo llega el bajón de tensión con descarga de dopamina/endorfinas: ese contraste se vive como placer y refuerza repetir la experiencia.
• Transferencia de excitación. La activación fisiológica del susto puede “re-etiquetarse” como emoción positiva (euforia, risa nerviosa, incluso atracción si estás con alguien).
• Vínculo social. Asustarse en grupo libera oxitocina y crea cohesión (“lo hemos pasado juntos”).
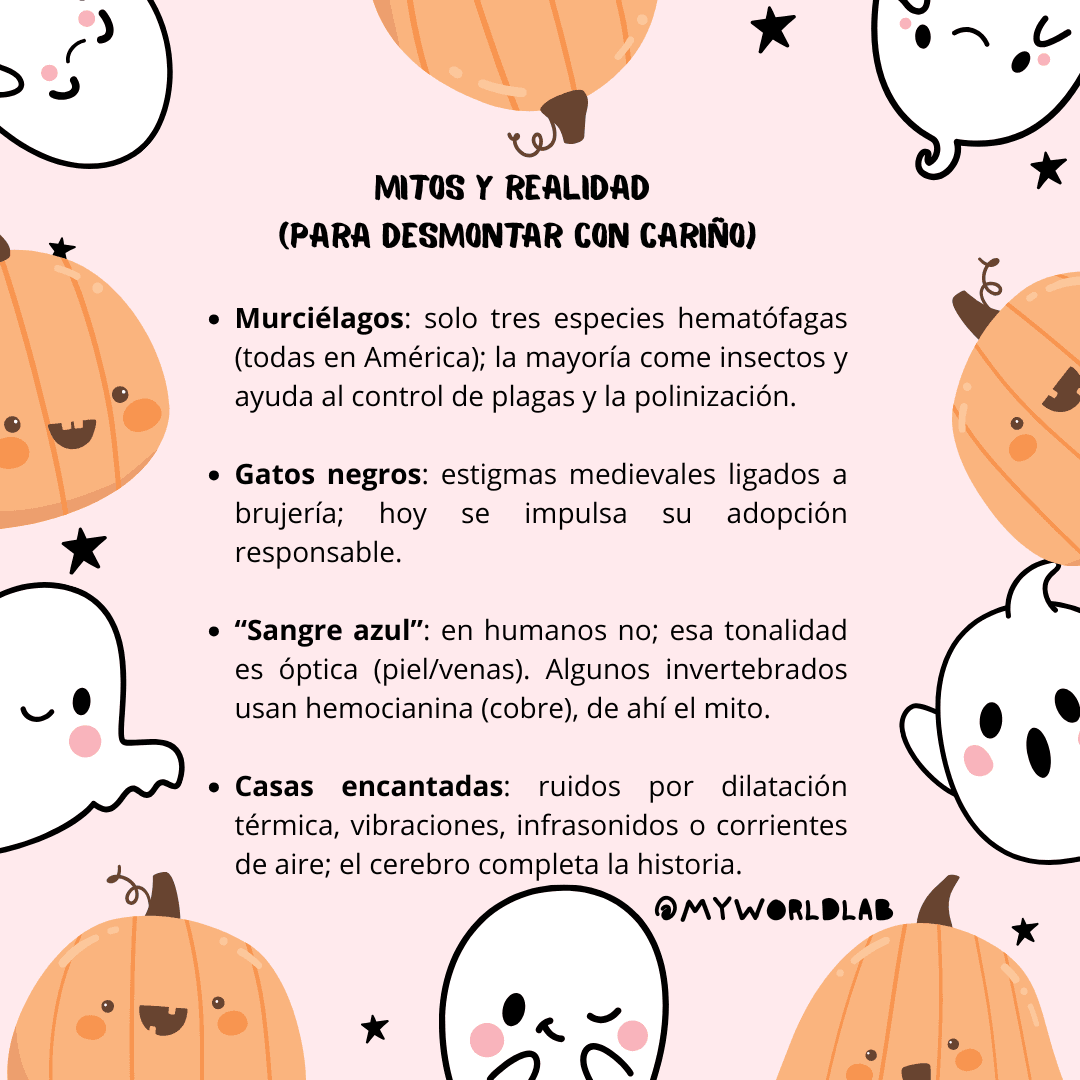
➤ El miedo también se estudia en el laboratorio
En los laboratorios de neurociencia, el miedo es algo más que una emoción: es un campo de estudio fascinante._ Los científicos utilizan resonancias magnéticas funcionales (fMRI), electroencefalogramas (EEG) y otras técnicas para observar cómo se activan regiones como la amígdala, la ínsula o el hipocampo_. También analizan niveles de cortisol y adrenalina en sangre o saliva para entender cómo el cuerpo reacciona ante estímulos amenazantes. Incluso se experimenta con condicionamiento del miedo (asociar un sonido a un pequeño estímulo desagradable) para ver cómo aprendemos a anticipar el peligro y, más tarde, cómo podemos desaprenderlo. En definitiva, los laboratorios son el escenario donde se descifra la coreografía del miedo, demostrando que incluso las emociones más primitivas tienen una base científica que puede medirse, estudiarse y comprenderse.
Para concluir, Halloween no solo es una noche de sustos y disfraces; también puede ser una oportunidad para mirar la ciencia desde otro ángulo. Detrás de cada calabaza luminosa, de cada pócima y de cada historia de terror, hay un laboratorio lleno de curiosidad, experimentos y descubrimientos. Porque al fin y al cabo, la ciencia también tiene su magia: transforma lo desconocido en conocimiento y lo misterioso en fascinante.

Así que este Halloween, más allá del miedo y la diversión, recordemos que en la vida también hay espacio para lo inesperado… y para un toque de misterio